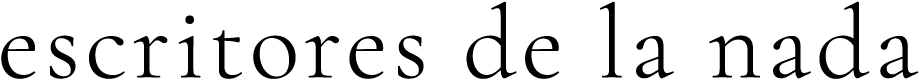Me gustaba cuando estábamos todos juntos en el patio los domingos, comiendo fruta al sol después del almuerzo. La abuela hacía té de cedrón para papá y mi hermano, a mamá no le gustaba.
Me encantaba que siempre había plantas y la casa olía a sol.
Todavía me gustaban esas cosas, pero ahora solo estaban en mi cabeza.
No sabía bien cuándo había empezado todo, pero una vez escuché a mis papás decir que había que encontrar algo, alguien con un nombre raro, como un doctor y nunca más tuvimos esos domingos de antes con té y fruta al sol.
Ahora la casa de la abuela no olía a sol, no se abrían las ventanas nunca, si mamá corría una cortina la abuela iba y la cerraba desesperada. Decía que iban a entrar aquellos y que no sé qué… decía cosas raras y a mí no me dejaban preguntar nada.
Mi hermano ya no iba, decía que la casa olía a sucio, a cerrado, y a mí me llevaban poco. No querían que la abuela me hablara de aquellos porque después no podía dormir de noche y lloraba si estaba oscuro.
Un día vi que mis papás se quedaban afuera discutiendo, querían llevar a la abuela a otro lado, pero se suponía que yo no debía escuchar las conversaciones de adultos. La abuela me miraba de reojo pero no me decía nada, se quedaba hablando con las sombras, y le respondían. Yo nunca les entendía nada, a veces ni las escuchaba. Tampoco veía a aquellos que decía la abuela pero me daban miedo igual, no sabía por qué.
Un día la abuela se fue a dormir temprano y nosotros nos quedamos en el cuarto de al lado, para acompañarla dijo mamá, que se estaba volviendo vieja y chocha.
“Nena mirá”, dijo alguien a lo oscuro. Mamá estaba dormida ya, así que salí despacito para ver lo que la abuela me quería mostrar, fui hasta su cuarto y se quedó parada en frente a la ventana. Me dio miedo, la ventana estaba abierta y la abuela no paraba de rascarse el cuello como loca, ella nunca dejaba nada abierto.
“Nena mira, yo sé que vos me crees”, me dijo y me acerqué temblando por el frío y capaz algo más, “mira, allá están esperando a que me descuide”. Me puse en punta de pies y no vi nada, solo el foco que pestañeaba en la calle, me dieron ganas de llorar.
“Abuela hay que cerrar”, le dije pero no me dejó. “No nena, no entendes”, me agarró fuerte de los brazos y yo grité, tenía el cuello lleno de granitos con sangre de rascarse, daba asco y no parecía mi abuela.
“¡Mamá qué haces!”, le gritó mi madre desde la puerta. “Vení mi amor”, me encerró en el otro cuarto y ahí yo escuché como discutían y mamá le decía a la abuela que estaba loca y otras cosas.
No fui más a verla, no me dejaron y yo tampoco les pedí, pero un día escondida escuché que se había comido al gato, que había dejado el cuero abajo de la almohada, que asco. Mamá lloraba porque no sabía qué hacer y papá siempre estaba enojado, “hay que internarla” dijo un día.
Pero ahora todos estábamos tristes y hasta mi hermano lloraba, “es culpa mía” dijo mamá, pero era culpa de aquellos que la volvieron loca y se mató. Mis papás me retaban cuando yo decía eso entonces no lo dije más. Nomás me quedé callada y le apreté la mano a mamá cuando aquellos me saludaron de lejos en el cementerio.