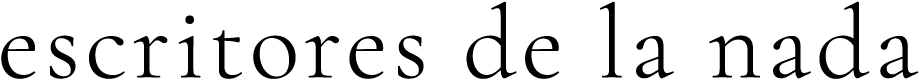Quizás una risa breve ayudaría a liberar tensión, no sólo en ella, sino en todos los presentes en aquella sala de espera. La señora mayor de edad, con pelo rizado y canas, aún permanecía en el piso; nadie se había movido de su lugar para socorrerla. La primera en moverse fue la recepcionista abandonando su puesto de trabajo. Pero ya para cuando daba la vuelta al mostrador, un hombre se había puesto de pie, y preguntando a la señora si estaba bien y tomándola por el brazo, la ayudaba a ponerse de pie. La recepcionista también ayudó, le preguntó una vez más si estaba bien, le ofreció agua; la señora sonreía y se echó a reír; todos la siguieron, algunos con risa más suaves y contenidas, otros dejaron escapar todo.
Discúlpeme. – Fue lo primero que le dijo la señora a la recepcionista. Es que justo antes de caerse había insultado tanto al moquete del piso, como a las personas que la habían comprado y colocado. – Mirá cómo me vengo a caer. – agregó mientras apoyada en el socorrista se dirigía hacia alguno de los asientos contra la pared.
No pasa nada. – Le respondió la recepcionista. – Lo importante que usted se encuentre bien.
La señora se sentó, puso a un lado su bastón partido que se mantenía unido por un tramo de cinta que aún no se había cortado. Acomodó sus bolsas en el asiento que ocupara antes el hombre que se paró a socorrerla; el cual se quedó de pie y luego disimuladamente fue hasta el dispensador de agua para permanecer parado mirando su celular, a la espera de un asiento libre. La recepcionista le ofreció nuevamente a la señora un vaso de agua, esta lo rechazó; la recepcionista le preguntó el motivo de su consulta. La señora tenía hora con uno de los médicos. La recepcionista se retiró a su mostrador a verificar la información y la señora me devolvió la mirada; acto inmediato, me sonrió, yo debería estar aún con la sonrisa en el rostro; sus palabras y su forma de caer, me alegraron ese momento tedioso de espera.
Una enfermera llamó desde el pasillo que estaba pasando el mostrador a la señora que estaba junto a mí. Esta se puso de pie tomando con dificultad en un brazo su abrigo, cartera y una bolsa, mientras con la otra mano mantenía su celular contra la oreja y finalizaba su llamada explicando que le había llegado el turno. El socorrista se sentó de inmediato a mi lado. Alto, flaco, de pelo largo atado con colita, remera blanca y chaqueta de cuero negra. Se sentó sin siquiera saludar. Cruzó las piernas y se sumergió en su celular. La señora volvía a mirarme, esta vez con una mirada pícara. Entendí que refería al hombre, al socorrista. Era guapo. Alcé las cejas a la señora, esta negó con la cabeza apretando los labios con una sonrisa. Llegó otra mujer desde la calle, realizó un saludo general, pocos le respondieron. Se dirigió directo al mostrador y al pasar por delante, sentí el olor a comida; claramente cebolla frita, o carne a la plancha. Me distraje mirando a la pantalla del celular del socorrista. Me llamaron desde el pasillo que llevaba a los consultorios. Me puse de pie y fui hasta donde la enfermera que me había llamado. Me explicó que el doctor Heredia había tenido que retirarse por un asunto urgente y que no podría atenderme en ese momento, podía reservar una nueva fecha con la recepcionista. Le agradecí con pesar, había esperado casi hora y media en aquél lugar, y me dirigí al mostrador. Arreglé una nueva cita y me retiré despidiéndome de la señora y tomando un vaso con agua del dispensador que llevé conmigo hacia la calle.
Estando en la vereda me detuve a mirar la plaza que estaba cruzando la calle y vi salir en ese momento al doctor Heredia colocándose su abrigo y subiéndose a su auto, un tanto presuroso; evidentemente algo le había pasado, de todas formas, igual me sentía fastidiada. Caminé hasta un contenedor, arrojé el vaso de plástico, saqué un cigarro y lo encendí. Luego de soltar la primera bocanada, escuché la puerta de la clínica, miré hacia allí, salía apurado el socorrista. Al verme se acercó y me comentó que también le habían cancelado. Se lo notaba molesto. Cuando llegué a la clínica, él ya estaba allí esperando. Sacó un cigarro y lo encendió. ¿Por qué estábamos los dos juntos allí de pie en la calle uno frente al otro? ¿Por qué no había seguido él su camino? “¿Algo que hacer?”, me preguntó. La verdad no tenía nada que hacer por las siguientes dos horas, las tenía destinadas a la consulta fallida. Le fui sincera. “Yo tampoco”, respondió él; “¿Caminamos? ¿Tomamos algo?”, preguntó sugiriendo. Encogí un hombro, hacía frío, frío seco; era bueno caminar hasta un lugar y luego entrar a tomar algo… Algo como un whisky a las cuatro de la tarde. Le di esa idea, sin mencionar el whisky, pero sí un bar a unas cuadras de donde estábamos. Le gustó la idea y emprendimos la caminata. Jorge se llama. Tiene treinta y ocho años. Dos hijos. Separado. Cumple con la pensión y algo más cuando es necesario. Mantiene una buena relación con su ex, por los chicos, claro; a ella no la puede ni ver. Es bajista, pero trabaja en un depósito como encargado. Se había pedido el día libre para ir al médico; ahora era un lío justificarle a la empresa y pedir otro día libre. También era un lío para sus compañeros, eran solo cuatro en el depósito, y si él no estaba, todo se volvía un caos. Le dije que me gusta el bajo, le dije que me gusta Flea de los Red Hot. Sonrió. “Bandún”, acotó haciendo referencia a la banda. En las cuadras que caminamos me contó todo de su viaje a Salta, en Argentina, con un grupo de amigos. Fueron a un toque de Alma Fuerte. Podrían haber ido a Buenos Aires, pero prefirieron ir a ese toque en Salta, más para conocer la ciudad y todo lo que hay en la provincia. El concierto fue una excusa más. Me contó del Cafayate, el vino, las empandas, la música y las montañas. Me transportó. Me gustó. Llegamos al bar que había elegido. Me dejó entrar primera y elegí una mesa contra la ventana opuesta. “¿Café?”, preguntó; “Pensaba algo más…”, y moví los ojos sugerentemente. “Está bueno” me dijo, “¿una cerveza?”; “Soy más del whisky”, le dije. Se sorprendió y sonrió. “Ok, me tomo un café entonces”, dijo él. “Qué aburrido”, pensé; pero después me dije, “está bien, que tome lo que quiera. Tiene personalidad, no tiene porqué seguirme la corriente.”
Resultó ser un hombre que no sólo sabía del bajo, recepción, orden y despacho de pedidos, y viajes a Salta con amigos, sino que sabía mucho sobre las palomas. Interesante. Me entretuvo al punto de querer irme corriendo de ese bar a coger con él. Narraba los hechos de las palomas como si fuera una comedia, una película cómica y casi trágica al mismo tiempo; donde un animal bello, noble y muy importante en la historia de la humanidad; gracias al cual estábamos donde estábamos en ese momento, libres y sanos, quedaba reducido a ser la rata con alas de las ciudades. Terminé mi whisky, él su café. “¿Qué sigue?”, preguntó. “Tengo hambre”, le respondí. “¿Hambre de qué?”. Me reí cayendo sobre el respaldo de la silla, lo miré mordiendo mi labio inferior y acomodé mi pelo detrás de la orea. Miré hacia la puerta del bar. “Se me antoja algo caliente”, me salió decir. Se inclinó sobre la mesa y susurró´, “Caliente estoy yo”. Reímos ambos y negué con la cabeza, “qué idiotez”, pensé; pero tampoco estaba mal. Pensé por un segundo, no había muchas más opciones que avanzar o dejar aquello en un breve whisky y un gran conocimiento sobre el mundo de las palomas. Así que opté por avanzar. “No vivo muy lejos”, le dije. “Perfecto”, dijo él. Se puso de pie y fue a la caja. Esperé sentada a que pagara y luego fuimos juntos hasta la puerta. Al salir del bar, vimos a la señora que se había caído en la sala de espera de la clínica, que venía caminando por la vereda contra el lado de la pared, con su bastón roto en una mano y el extremo bamboleando a cada paso. Sin hablarnos, ambos nos dirigimos hasta ella. Se alegró y sorprendió al vernos. Él la tomó del brazo y nos ofrecimos a acompañarla. Nos dijo que vivía a pocas cuadras de allí. Comenzamos hablando de posibles lugares o posibles carpinteros para comprar un nuevo bastón y finalizamos hablando de las palomas, sí, nuevamente de las palomas; el abuelo de ella había tenido un palomar. Yo sentía que el tema era ya un plomazo. Necesitaba otro whisky. Se lo propuse a él una vez que despedimos a la señora mientras ella cerraba la puerta de su casa. Él miró la hora en su celular, hizo una mueca de arrepentimiento; “tengo que ir a buscar a mis hijos”, me dijo; “me toca a partir de las diecinueve, desde hoy se quedan conmigo”. Me deshizo toda expectativa. No pude más que largar por lo bajo y casi susurrando un “bueno…” Lo miré alzando las cejas, él sonreía. Entendí que debía haber una segunda oportunidad. Intercambiamos números. Quedamos en hablarnos. Nunca lo hicimos. A los meses me lo crucé en la plaza que está frente a la clínica donde nos conocimos jugando en las hamacas con sus hijos. Lo acompañaba una mujer joven que no pude determinar si era su pareja o qué. No lo saludé, tampoco le mandé un mensaje en ese momento o me acerqué para probar si me veía. Estuve más de una hora sentada en un banco observándolo desde lejos, pensando, imaginando. “¿Por qué esperé a que él escribiera? ¿Por qué no tomé la iniciativa?” Hasta que un día lo encontré en Instagram, lo agregué y me agregó; y un día subió la foto del cumple de su hijo más grande, y respondí y reaccionó. Y ahora lo tengo sentado tocando el bajo en un sillón de dos cuerpos que compré y pusimos frente a la estufa de su casa. Está esperando su tercer hijo, que lo llevo en mi vientre, y a su perro “Fachulo” se le sumaron tres gatos, dos que traje y otro que adoptamos hace un mes. Le remodelé la cocina, le cambié las plantas del jardín y la alfombra de la entrada. Arriba de la madera de la estufa, puse una colección de diferentes razas de palomas talladas en madera.
Ayer fuimos al entierro de la señora que se cayó delante nuestro en aquella clínica cuatro años atrás; Ofelia Cuadra se llamaba, noventa y dos años. No enteramos del fallecimiento por Facebook. Ninguno de los familiares entendía qué hacíamos ahí. Nos reímos una vez más frente a su tumba, recordando aquellas maldiciones contra la moquete, aquel bastón pegado con cinta y aquél tropezón.
Saludos Ofelia, gracias por la vida.