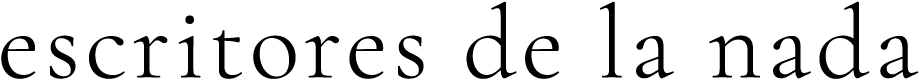Olga se asomó a la ventana y dio un sobresalto, enredada en sus piernas cansadas y varicosas, rumbeó a la puerta de calle. ¿Cuánto había pasado? ¿una semana?, un poco más, ¿diez días? En el cuidado que ponía para no volver a tropezar mientras llegaba al zaguán, no podía sacar mejores cuentas. Desde aquella semana y pico, Esther, su vecina y amiga, no había vuelto a salir a la calle. Cuando Olga la divisó a través del voile de encaje, no lo pensó, tenía que salir a saludarla.
Allí estaba Esther, con expresión de confusión. Eran casi las ocho de la mañana y el sol llegaba fuerte, el invierno se estaba retirando. Hacía meses que Esther no salía. En esos días y noches –de lo Robert- se le enredaban las horas. En todos los relojes de la casa el tiempo se escurría en esas horas somnolientas, trepidantes. El polvo se le acumulaba en aquellos muebles que siempre tuvo tan brillantes. Muebles que ahora acumulaban una geografía de papeles, de remedios, de números escritos bien grandes, se mezclaban entre los dibujos de los nietos. De las vecinas de la cuadra, Esther era la más «impecable». Olga siempre se lo decía, un poco avergonzada de sí misma, le recordaba que a ella no le daban nunca las horas, el puzle de la casa se le desarmaba antes de quedar terminado.
Pero en aquellos meses Esther era otra. Ni ella se reconocía, en ese papel desafiante que debía representar. Corría por la casa, pasaba por los espejos sin mirarse, era casi un espectro esquivo. En las mañanas, apenas veía su reflejo en el vidrio al levantar la persiana, bajaba ligero la vista, no quería encontrar sus ojos y reconocer la debilidad del insomnio.
Aceptó que atravesar aquello tan extraño que le tocaba vivir solo podría hacerlo si se afanaba en ello con una habilidad que le nació no sabe de dónde. Era “una locura” según le dijeron sus hijos, ocuparse tanto y sola. Qué saben los hijos pensó Esther, no salen del cascarón y te quieren dar lecciones. Transcurrieron sus días de esposa devenida en enfermera hasta que Robert se fue.
Olga no miró la calle al cruzar y tampoco se dio cuenta que salió con los zapatones de goma que ahora usaba de pantuflas, enfermera vieja, la comodidad de los pies superaba cualquier combinación de estilos. Mientras rumbeaba con los ojos puestos en Esther, esperaba que la providencia le pusiera en boca las mejores palabras, porque no pudo pensar en nada, y aunque las pensara las “mejores palabras” no eran lo de ella.
– ¿Así cruzás vos? Le dijo Esther, salvándola de ese apuro, “mirá que no estás para caerte o para que te pise un auto». Olga la estrechó en sus brazos, no recordaba si alguna vez le había dado un abrazo así a su amiga. En el velorio todo fue tan raro, tan distante, que Olga apenas pudo hacer otra cosa que permanecer las cuatro horas sentada en el mismo lugar, por extrañeza, y porque lo ocasión le impuso ponerse los zapatos de salir que no usa nunca, la torturaban cada vez que intentaba pararse.
Aquel abrazo en la vereda le dijo dos cosas a Olga: que su amiga había adelgazado y que tenía una dignidad infranqueable. Y así quedaron las dos por un rato, ante el conato de barrido y en la puesta al día con el barrio.