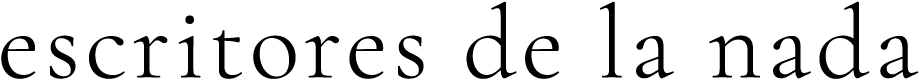Puede parecer una palabra triste, y muchas veces lo es. Pero a mí me gusta más, pensarla como si fuera una caricia al corazón.
Porque nadie «nostalgea» lo triste.
Yo salí de Florida, mi ciudad natal, hace poco más de cuarenta años. Tengo mucha cosa linda de allá que me acaricia el alma.
Cuando aparecí por estos lares todo el mundo me decía: ¡Vas a extrañar! ¡La gente de Durazno es muy cerrada!
¡No me daban p’alante! Quizás era porque ellos me extrañarían. Lo decían sin maldad. Era lo que habían escuchado por ahí. Agregaban: ¡Es gente de boliche! Hoy me da gracia esa palabra, porque me hace acordar a alguien que conocí hace poco.
¡La verdad es que me recibieron de brazos abiertos! Me hice de amigos nuevos, y buenos, con los que comparto mi vida hasta el día de hoy, y con los que tenemos un montón de anécdotas, que bien pueden llenar varias hojas de un libro que lleve por título: Nostalgia.
Hoy contaré algo que pasaba cuando nos reuníamos en casa. Éramos cuatro matrimonios con los hijos, ¡nueve gurises!
Mi hijo y el hijo de unos amigos, los dos varones mayorcitos, de tres, las otras eran niñas, se reunían desde temprano.
-¿Qué hacen? – era mi eterna pregunta.
-Solo vemos con qué vamos a jugar, mamá.
Y ahí quedaba todo.
Por la noche, los adultos nos juntábamos abajo a conversar, a disfrutar de una picadita mientras se hacía el asado, y a tomar alguna bebida espirituosa. A los gurises los mandábamos, primero a las canchitas del estadio cerrado, luego para arriba. Allá hacían su picadita, con esas porquerías que les gustaban, y algún refresco, mientras jugaban tranquilos.
Cada dos por tres, aparecía el más chico de los varones, mi ahijado, con cara de susto, y le decía algo a sus padres, los que a su vez, lo mandaban a jugar. Entonces recurría a su madrina.
-¡Madrina! Los gurises me…
-¡Vaya a jugar, mi amor! ¡No les dé corte! – le decía su madrina (yo misma), sin escuchar sus quejas.
No recuerdo las veces que el gurisito bajaba y subía, sin solucionar sus problemas.
¡Jamás! ¡En ninguna de las reuniones lo escuchamos! Todos eran niños más que buenos, así que no teníamos por qué preocuparnos.
Los años fueron pasando, y los niños crecieron. Fue entonces, con los niños ya hombres, que nos enteramos.
Los dos más grandes se juntaban para idear de qué manera asustar al más chico, o sea, mi ahijado.