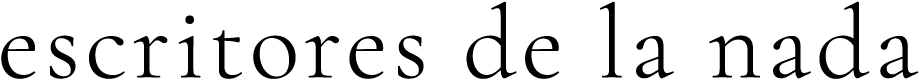Pegado a mi casa vive una viejita sonriente, que camina paso a paso, como semejando un suspiro, de esos que expresan cuán gozoza es la vida.
Está sola y por eso me gusta visitarla a diario, sentarme a su lado y escuchar sus historias.
El día que la conocí, creí que le haría un favor, al ayudarla a acortar el día. Sin embargo, no fue así. Me bastó verla para saber que era una mujer sabia, feliz y que la soledad era, para ella, una buena compañera.
Su mirada irradia paz, su sonrisa contagia calma, y sus pasitos, que son casi etéreos, van siempre hacia adelante, firmes y decididos.
Jamás olvidaré el día en que fui a visitarla por primera vez. Golpeé las manos, porque no encontré timbre, y esperé. Como no apareció por la puerta del frente, me acerqué al tejido del patio y aplaudí con fuerza.
Sentí un suave aleteo. Eran sus pasos lentos, y aún así, parecían ágiles. La observé mientras se acercaba. Tenía un cuerpo robusto que cubría con un vestido liviano, de color verde, y con un delantal. En sus pies calzaba unas zapatillas de colores vivos, que parecían ser muy cómodas. El cabello muy blanco lo llevaba recogido en un moño, a la altura de la nuca.
Su hermoso rostro, surcado de arrugas, mostraba una amplia sonrisa que se reflejaba en unos maravillosos ojos de color celeste, ese celeste intenso que tiene el cielo totalmente despejado.
En su mano derecha portaba un bastón, que no siempre apoyaba en el suelo, y en la otra mano, un cigarro humeante.
– ¡Buenos días!, me presenté. Soy María, la vecina.
– ¡Bienvenida, María! Yo soy la abuela Filomena. Pasa, querida. Estoy tomando un poco de sol, acá, en el patio. Toma asiento, por favor. ¿Gustas un matecito de té?
– ¡Mate de té!, exclamé emocionada, mientras me sentaba en una silla de madera y paja. ¡Siempre tomaba con mi abuelita!
– ¿Ya no tomas?
-Es que mi abuela ya no está con nosotros, dije tristemente.
– ¿Cómo que ya no está con ustedes? ¿Se fue a vivir a otro lado?, indagó, dejándose caer pesadamente en un sillón.
– ¡No, no! Ella dejó este mundo, respondí, un poco confusa.
– ¡Ah! ¡Se murió! ¿Por qué das tantas vueltas en lugar de decir, directamente, que se murió?
-No sé. Quizás es para no ser grosera, le respondí.
– ¿Cuántos años tenía tu abuela?, me preguntó, sin hacer caso a lo que yo habia dicho.
-98
– ¡Sí que tuvo una larga vida!, manifestó sonriente.
– ¡Sí! ¡Y muy feliz! Siempre rodeada de su familia, agregué (y me arrepentí de haber hablado de más).
Esa breve conversación fue el preámbulo de muchas otras que mantengo a diario, con la abuela Filomena, mientras compartimos un matecito de té.
Ese primer día, ella se dio cuenta de que no me gustaba hablar de la muerte, y también percibió que me quedé callada, después de decir que mi abuela siempre estuvo acompañada. Se dio cuenta de todo, pero no me dijo nada. Se limitó a darme sabios consejos, sin decir que eran consejos, y me contó su vida, sin decirme que estaba hablando de sí misma.
Nunca me dijo su edad, pero debe andar cerca de los 100 años. ¡Por eso es que sabe tanto!
Me contó de vidas de mucho sacrificio, cuando la comodidad no existía.
– ¡Fijate m’hijita! Ahora si quiero agua, abro la canilla. Si está oscuro, solo levanto una llave. Para preparar el matecito, caliento agua en la caldera eléctrica y cuando hace frío, prendo el calientacama y duermo calentita toda la noche.
Tapa sus ojos y hace un gesto como de no poder creer todo eso. ¡A mí, nada de eso me sorprende!
– ¡Así es la vida!, me atrevo a expresar.
Y entonces ella me mira de ese modo, entre divertida y triste.
– ¡Antes no era así! Antes no teníamos nada de esto. ¡Te digo más! Las puertas interiores no existían, solo había cortinas. Cuando el frío entraba por la puerta principal, se colaba en toda la casa. Claro que había familias adineradas que tenían ciertas comodidades, aunque tampoco tenían luz eléctrica, ni agua. Pero la mayoría nos criamos con mucho sacrificio, y así pasó cuando nuestros hijos eran chicos. Las familias eran grandes y unidas, m’hijita. Ahora parece que la familia pasó de moda, agrega en voz baja, y que a mí se me antojó algo nostalgiosa.
– ¿Está triste, abuela Filomena?, le pregunté, acariciándole una de sus manos, muy ajada, y de dedos torcidos, que parecían doler mucho.
– ¿Triste? ¡No! No tengo por qué estar triste.
-Tal vez se siente sola, me animé a decir.
– ¡Estoy tan llena de recuerdos! ¡Ellos me acompañan, María! Y también lo hacés vos, agregó.
-Yo vengo apenas un ratito, por la tarde.
-Es un lindo ratito en el que me hacés recordar mucha cosa, muchacha. Después que te vas, sigo recordando, y hasta alguna carcajada se me escapa. Mirá, tuve ocho hijos, a los que crié sola, porque el padre murió joven. Antes, la gente se moría joven, y el que quedaba, debía arreglárselas como pudiera. Esos hijos me dieron veintitrés nietos.
– ¡Qué familia grande!, exclamé.
-Antes era normal. Ahora, una familia grande, es como un bicho raro, agregó.
– ¿Y dónde están todos? ¿Por qué no hay alguno con usted?, insistí.
-Porque eso no corresponde, querida. Yo los eduqué para que fueran libres, para que se valieran por sí solos, para que vivan la vida. Porque a la vida, hay que vivirla, ¿lo sabés, verdad?
Asentí, sin decir palabra alguna. La siento sola, aunque ella no lo reconozca.
-María, yo amo mi vida tal como es. ¿Y sabés por qué?
-No, no lo sé.
Antes de hablar, sacó tabaco y hojillas del bolsillo del delantal, y armó un fino cigarro. Lo encendió. Mientras echaba el humo hacia afuera, me ofreció para que yo armara el mío, pero le agradecí, ya que yo no fumo.
-Te decía que yo amo mi vida porque hice lo que quise hacer, de la manera que pude. ¡Ojo! No me conformé, siempre me esforcé para lograr lo mejor para mi familia. Y lo mejor que pude darles, fue el amor y la confianza en sí mismos. Si uno sabe que es amado, comprendido y que se confía en él, todo llega de la mejor manera. Mis hijos y mis nietos son muy buenas personas, ¿cómo puedo no sentirme feliz? Sé que tengo mucho que ver en eso, y me siento tranquila y orgullosa. Es cierto que no los veo con frecuencia, pero, como hoy todo es más fácil, nos hablamos por teléfono y ¡hasta nos vemos por videollamada! Sé que soy parte importante en sus vidas, como lo son ellos para mí. Y el día que me muera, quiero que me recuerden con el amor y la alegría que siempre nos ha unido, sabiendo que hicimos las cosas bien.
– ¡Qué lindo todo eso, abuela!, le dije emocionada. ¿Así que los recuerdos acompañan?
– ¡Siempre, m’hijita, siempre! Cada día al levantarme, agradezco por todo lo que tengo, hijos, nietos, techo, comida, salud y recuerdos. ¡También agradezco por haberte conocido! Cada cosita que hay en esta casa, es acompañado de un hermoso recuerdo.
– ¿Y no tiene recuerdos feos?
– ¡Pero, María querida! ¿Quién quiere recordar lo feo? ¡Yo no!
-Pero yo recuerdo que mi abuelita se murió, y me angustio mucho, le confesé.
-Lo que sucede, m’hijita, es que la vida es un camino. Nos enfocamos en la llegada y olvidamos disfrutar de los pequeños detalles del recorrido. Cuando nosotros vamos a buscar algo al almacén (siempre dice almacén, jamás supermercado), salimos de casa, llegamos al almacén, hacemos las compras y regresamos a casa, ¿verdad?
-Sí.
-Pero no prestamos atención al camino recorrido, no vemos los árboles que nos dan sombra, ni siquiera miramos los jardines de los vecinos, saludamos sin mirarnos la cara. Actuamos como si fuéramos un robot. Salimos y llegamos. Nada más. Bueno, yo no hago nada de eso, yo me detengo en cada casa y me quedo de charlas con los vecinos. ¡No con todos! Pero no porque yo no quiera. Los vecinos jóvenes apenas responden al saludo.
-Sí, es cierto. Lo que pasa es que siempre andamos apurados, dije.
– ¡Sí! ¡Demasiado apurados! Pero vos sos distinta. Sos la única joven que me visita. ¡Y ni te imaginás lo bien que me hacés sentir!
Quiso fumar otra vez, pero el cigarro se había apagado y tuvo que encenderlo de nuevo.
-Vamos a pensar en tu abuela, me pidió después. Te angustia pensar en su muerte.
-Sí, mucho, susurré.
– ¡Entonces vamos a pensar en su vida! Verás que el camino por el que anduvo, muchos años con vos a su lado, fue hermoso. Claro que habrá momentos tristes en ese recorrido, pero debemos concentrarnos en todos los buenos. ¡Contame, María, ¡contame!
¡Y le conté!
Y a medida que le contaba, las imágenes de su dichosa vida danzaban frente a mis ojos. La vi de niña, trabajando en la quinta, yendo a buscar agua al pozo, lavando ropa a orillas del arroyo; la vi jugando con barro y ramitas, con muñecas de trapo, hechas por su madre o alguna de las tías.
También la vi calentar agua en un gran tacho, para bañarse «a jarra», o para bañar a sus hijos, en un gran latón.
¡La vi reír plena de felicidad! ¡Es que todo lo hacía con ganas!
Claro que también la vi llorar, por situaciones inesperadas, pero pude observar cómo se sobrepuso para seguir disfrutando de lo que la vida le daba.
No la vi dando consejos de vida a sus hijos, ni a sus nietos. ¡No hacía falta! El consejo fluía de su ser y de la actitud positiva que siempre tuvo.
¡Qué bien me hizo pensar en su vida! Ya no recuerdo su muerte.
¡Qué viejita bruja, la abuela Filomena! ¡Cuánta sabiduría tiene!
Con ella estoy aprendiendo, día a día, que la vida, hay que vivirla. Día a día, paso a paso. ¡Y con entusiasmo!
Además, me estoy acostumbrando a andar más lento. Observo el camino, converso con mis vecinos, aprendo de la naturaleza y la disfruto más. ¡Jamás dejo de visitar a la abuela Filomena! Y si debo ausentarme por algunos días, nos hablamos por videollamada.
Ayer cumplió 103 años. Le hice una linda torta de cumpleaños. Pensé que estaríamos solas, como siempre. Pero su casa se llenó de vecinos y de toda su familia. ¡No faltó nadie!
Al verlos juntos la entendí mucho más. Los reconoció a todos y los nombró, sin equivocarse. Era como si se hubieran visto el día anterior.
¡Qué razón tiene la abuela Filomena! Siempre me dice que el amor verdadero no sabe de tiempo ni de distancias.