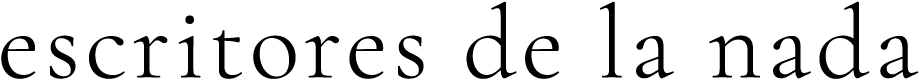Uno tras otro habían ido cayendo rendidos. No había opción ni escapatoria; él los había plantado y él, ahora, decidía cómo y cuándo llegaban a su fin. Habían sido puestos allí con un propósito que ellos no entendían, que no compartían.
El hombre roía sus cortezas a la vista de los otros que esperaban su turno para caer. A veces abandonaba la terca tarea y contemplaba lo que con su trabajo había logrado.
Desde muy joven aprendió lo que se necesitaba para talar un árbol como se debe. Años de tarea…tenía planes, muchos planes para el futuro, venía plantando más y así seguiría talando, era cuestión de tener paciencia y perseverancia…
La vista mostraba un monte mutilado, un bosque que ya no lo era, un cementerio de troncos tronchados: el trabajo de todo el día.
Ya la jornada finalizaba y el cansancio empezaba a pesar en los brazos, en la espalda, unos pocos más y acabaría. Podría volver al calor de la cocina de su casa, allí su mujer lo esperaría con un buen mate amargo y escucharía los cuentos de la escuela de sus hijos.
Encendió por última vez la motosierra y empezó a herir a un árbol enorme, retorcido, tan viejo que no lo había plantado él, daría mucha leña…
El rigor del día pasaba factura, parecía más difícil derribar aquel árbol, parecía que se resistía, como si se estuviera defendiendo, como si empujara los dientes de hierro para afuera, como si se estuviera batiendo a duelo en un acto de rebeldía de la naturaleza contra el hombre y el metal.
Al fin pudo herir las entrañas del gigante, y vencer su dureza. Ya lo tenía, estaba listo para caer.
Por hoy dejaría por acá, estaba muy frío y estaba por oscurecer…
El árbol empezó a moverse, la naturaleza quiso que el tronco moribundo cayera sobre el hombre, como tratando de salvar la vida, no la de él, la de los otros, como cobrándose todas las muertes (también la propia) con la de aquel hombre … al que esperaban su mujer y sus hijos en el calor de la cocina y con el mate pronto.