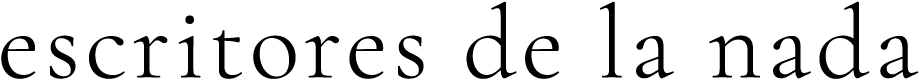Cuando era muy chico, menos de seis, un día, jugando en el corral de las ovejas, cerca del carneadero, noté que desde un hueco en la base de la anacahuita, me miraban en silencio un par de ojitos brillantes como chispas.
Me arrimé sin miedo, lo suficiente para descubrir que era un duendecito de no más de dos cuartas de alto.
Me senté cerca, conversamos, él estaba feliz con mi compañía y al cabo de un rato ya éramos amigos. Me dijo que su nombre era Juan Tomás. A partir de ese día, y por bastante tiempo, casi todas las tardes hablábamos y reíamos.
Luego vino el tiempo en que tuve que ir a la ciudad a hacer la escuela y con eso empezar a crecer, y todos sabemos que cuando crecemos los duendes se empiezan a ir.
Cada vez lo veía menos, a veces yo no iba, a veces iba y el no aparecía. Otras, iba y aparecía y estábamos un buen rato hablando y riendo nuevamente.
Luego crecí más, mucho más y me enamoré y me fui a una ciudad más grande, me casé, tuve hijos y por mucho tiempo no vi más a mi amigo, casi lo olvidé.
En algún momento, por un tiempo, iba un par de veces a la semana a mi casa de la niñez, siendo adulto, a cultivar una huerta que me mantenía conectado con la tierra y mis orígenes.
Uno de esos días, voy hacia atrás del galpón a vigilar una cerda que estaba pariendo en los corrales, cuando de golpe me lo encuentro, sentado en el muro de los bretes, mirando con tristeza hacia el monte. Dudé de mi ojos de adulto por un segundo y por suerte el volteó a mirarme y sonrió triste.
Me contó que estaba muy enfermo y que no se recuperaba, que había sido feliz, pero era momento de que marchara, me pidió un último abrazo. Y se desvaneció en mi pecho.
Desperté sentado contra la pared del galpón, con mis brazos envolviendo mi propio cuerpo. Una lágrima empezaba a enfriarse en mi mejilla.
Nunca más vi un duende desde ese día.