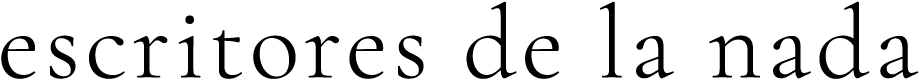”La memoria es la capacidad del sistema nervioso central de fijar, organizar y actualizar (evocar) y/o reconocer eventos de nuestro pasado síquico. Esta evocación permite ubicar a la mayoría de nuestros recuerdos en un contexto espacio-temporal en tanto que otros son evocados en virtud de sus vinculaciones semánticas o cognitivas (Dalmas y cols, 1985)”
Es en ese “almacén de recuerdos” que es la memoria a largo plazo, ahí, justo ahí, están mis domingos de infancia.
Nos aprontábamos temprano para ir a la casa de “los otros abuelos”.
A veces íbamos en ómnibus que tomábamos en la esquina del “Signo de Oro”; a veces en taxi del “300”, cuya parada estaba en Dr. Penza, a la vuelta de casa; a veces a pie, colgados del brazo de mamá. ¡Íbamos tan contentos! Hacíamos cuentos y nos reíamos de todo.
Dejábamos la casona de 18 de Julio, donde vivíamos, y luego del paseo llegábamos a otro barrio de la ciudad, a la casa de calle Ibiray, cerquita, muy cerquita de la vía.
Lo primero que veíamos al doblar por esa calle, en la esquina donde estaba el templo de la Madre María, era la palmera del frente de la casa.
Abríamos el portón y allí el aire se pintaba de colores con las flores de abuela. Sus preferidas: las marimonias rojas, reinas y señoras de aquel jardín encantado.
Ahí estaba ella para recibirnos con su sonrisa y su delantal. De la cocina el olorcito aquel, de tuco con laurel, anticipaba los tallarines caseros amasados muy temprano porque la masa debía estar bien seca para poder cortarlos con precisión milimétrica.
Abuelo venía de la quinta, bien abrigado con su pullover grueso, tejido a mano, porque ovillos de lana y agujas de tejer nunca faltaban en aquel hogar. Siempre sonriente, tierno, dicharachero.
Mediodía de mesa larga, con muchos comensales; de abuelo en la cabecera sirviendo el vino que acompañaría la pasta.
De gurisas y gurises sentados en bancos improvisados compartiendo una mesita chica junto a la de “los grandes¨
Sentados alrededor de aquella mesa, en el corredor, escuchando mil historias, riendo de mil chistes, o compartiendo preocupaciones, aprendimos a querer y a respetar, afianzando raíces.
No había más lujo que eso: disfrutar de los afectos.
Así de sencillos y así de verdaderos fueron los domingos de mi infancia, a los que vuelvo cada vez que necesito “volver a pasar por el corazón” o sea recordar.