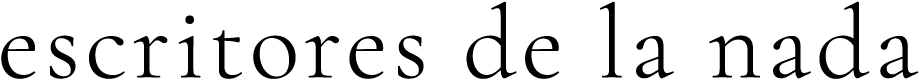Miro desde mi ventana hacia la calle y veo a la mayoría de los transeúntes absortos, con la mirada fija en algo que portan en una de sus manos, por fuera el mundo corre a otra velocidad diferente, pero ellos no lo advierten.
Son una raza distinta de la mía, siento a veces, sin ninguna intención anti ni discriminadora.
Una vez pensé, y cuando llegan a la esquina donde hay semáforos, que harán?
Pues cruzan con una mezcla de seguridad e indolencia como si un sentido del cual carezco les deja circular sin mirar, sin ver.
He visto a otros que cruzan como cualquier conductor suicida, en rojo, y salen increíblemente indemnes.
Pero, hay otras muestras de este comportamiento integrado a los seres humanos que gustan de servirse de la tecnología como si fuera la panacea, esa tan deseada en estos tiempos de tantas estupideces en boga y genocidios televisados.
Gente reunida en una sala de teatro o en la tribuna de una estadio de fútbol, en un supermercado o en un velatorio, todos pendientes no de lo que han ido a presenciar o acompañar sino de lo que a la rapidez de los bits les van entregando las pantallas que como flashes les iluminan los rostros dejándolos en, para ellos, una cómoda e impersonal evidencia.
Todo diálogo parece correr riesgos en estos tiempos tan ultramodernos que nos van volviendo peligrosamente primitivos. Pueden estar juntos, tomados de la mano incluso, pero totalmente desconectados, a pesar de estar en línea con el wifi o el blutú, no interactúan, están solos, cada uno en su galaxia o en su nube o vaya a saber donde.
Están juntos pero absolutamente separados, un nuevo oxímoron ha quedado inaugurado como un ritual cotidiano, además.