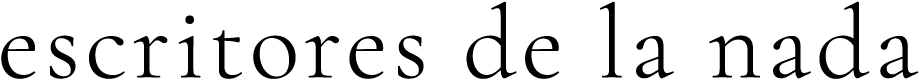Cuando niños, prácticamente todos los domingos cruzábamos el paso sobre el arroyo Tejera, que estaba allí nomás, una media legua más abajo de nuestra casa. Pasábamos acariciando la laguna de Mansilla con su olor a camalotes y congorosa y enfilábamos por el camino de la escuela 36. A veces, no siempre, veíamos a Doña Natividad, a tiro de bola desde la calle, cascada en alguna tarea en el patio o agitando su mano, saludándonos. También Luis, su nieto-hijo, que andaba siempre por allí, se esmeraba en que notáramos su presencia.
Después de dos repechos, y habiendo dejado atrás la escuela, aparecía a nuestra derecha un lugar de ensueño, el solar de los Gómez.
La pequeña portera de piques llenos de líquenes, pivotaba en el culo de una antigua botella de vino y del otro lado, eternamente, La Tota, de delantal y balanceándose en un prolijo rengueo, te abría paso a través de los canteros de su muy cuidado jardín, un vergel. El rancho de la derecha, de adobe, oficiaba de ahumada cocina y comedor, el de la izquierda con paredes de bloques, más coqueto, se ufanaba del progreso y de lo alhajado de su interior. Los dos con techo de paja, cosechada un poco más abajo, en el arroyo, cerca del paso. Los dos con piso de tierra.
Al Tango lo recuerdo poco, me parece verlo con un hacha de mango de viraró en la mano, su cabeza de un blanco inaudito, dando vueltas por allí, siempre en tareas.
Todos los Gómez, sus hijos y nietos, vivían por allí., «El Cholo», con Anita, el entrañable «Chiquito», un verdadero Pan de Dios, con Elsa, su mujer, columna vertebral de esa hermosa familia. Un poco más lejos, pero no tanto Juan Carlos «El Pera», con Alicia.
Para ir desde lo de La Tota al rancho del Chiquito a jugar con Aníbal, Gustavo o alguno de sus hermanos había que pasar por lo del Cholo, donde a veces me entretenía jugando con algún cordero guacho o hablándole a un perro que nos había desconocido.
Llegando un poco más allá, al cruce con el camino que sale en El Altillo, agarrando hacia la siniestra por ese trecho siempre empedrado, en la cima del primer repecho, se entrevera con unos paraísos y algunos transparentes, el boliche del Chongo, donde al parroquiano que llegaba, por costumbre se le invitaba con la primera copa.
Tenía una cancha de pelota de mano en desuso hacía muchos años, y adentro una linda mesa de carolina, de paño muy gastado, en la que más de una vez jugué alguna partida en la que indefectiblemente los mayores me dejaban ganar. Recuerdo que cuando con mi padre tocábamos esa especie de buen puerto que era el boliche, nos preguntaban siempre que íbamos a tomar. Papá creo que contestaba siempre caña, yo, muy chico, refresco.
Así que siempre se repetía el clásico ¿qué se va a servir? Hasta que una de esas veces, calculo que en algún enero, Don Pironel, un gaucho viejo, recostado en el mostrador, en el momento que entramos, me pregunta: ¿y usted es Bidegain o Filippini?, a lo que yo sin escucharlo muy ligero le respondo: ¡una Crush!.