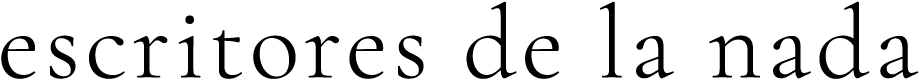Un viaje al imaginario de la frontera
Entrevista de Carlos Fariello
Cuando Fabián Severo (Artigas, 1981) irrumpe en el panorama literario con sus primeras obras comenzamos a descubrir un universo que hasta ese momento no era familiar.
Así pues, comenzaron a aparecer términos como literatura de frontera, la mixtura entre el español y el portugués – el portuñol – , y las historias que forman parte de la obra de Fabián.
¿Qué importancia tiene el término frontera para vos que naciste allí y todo lo que fuiste recogiendo en esa zona y luego se vió reflejado en tu obra?
La frontera es mi forma de mirar el mundo. El Fabián de Artigas, del barrio Centenario y después del barrio Industrial, desde que nació y luego se fue a los diecisiete años. Ahí se conformó su forma de ver la realidad, y fue en la frontera. No tenía cómo comparar aquella realidad con otra, y a esa edad me fui a vivir a Rivera – Livramento, que es otra frontera, más movida, diferente a la de Artigas, y me fascinó.
Allí viví como vive cualquiera en su lugar, sin reflexionar sobre ese lugar, y menos reflexionando sobre su forma de hablar. Cuando con veintitrés años me voy para Montevideo, descubro otra ciudad, con otro formato, con otras palabras, con otra forma de ser, y empiezo a extrañar la frontera y a descubrir cuánto de todo aquello que añoraba había ya en mi.
La frontera es mi forma de mirar y de decir, y quiero volver allí y empiezo a escribir en ese fronterizo todo entreverado. La frontera es mi universo literario.
La lengua es un elemento que hace a la difusión de la cultura, decías recién que recopilás historias de variados lugares y las remitís a tu lugar de origen. Qué importancia le das a poner en conocimiento del otro tu literatura en esa lengua diferente, para nosotros, como lo es el portuñol?
En realidad eso no lo descubrí hasta que publiqué mi primer libro y ahí me dí cuenta que me había metido en un lío tremendo. Estaba en Montevideo, extrañando a Artigas, y cuando quise escribir me salió como hablaba mi madre y mi abuela, todo entreverado. Y al principio no sabía qué hacer con eso, si mostrarlo o no mostrarlo. Hasta ahí no era yo nada más que alguien que escribía poemas recordando a Artigas.
No advertí lo que después se iba a generar entre los que estaban a favor y los que estaban en contra, y todo lo que estaba detrás del tema del portuñol que se habla en Uruguay y su relación con la literatura.
Poco sabía de todo eso y después de entrar en este mambo de charlas y universidades descubrí toda una literatura, que no era nueva, y que estaba en portuñol.
Pero en “Costuras”, uno de tus libros, aparecen textos escritos en español y otros en portuñol, cómo se dió eso?
Bueno, ahí se dió que cuando escribo sólo pongo en el papel lo que tengo en la cabeza y la voz del narrador. Mi cabeza está en portuñol, escribo en portuñol, en otros momentos el narrador habla en español, el texto va al papel en ese idioma. Pero es algo que no lo decido yo, me viene.
Y la oralidad, eso de decir un texto, va más allá de lo escrito.
Si, uno de los formatos que más me gusta es leerle el texto al público, yo soy un decidor, Es más no me lo quiero saber de memoria, y entonces lo leo. Esto me lleva a que el texto impreso es como una partitura que interpreto. En cada lugar el texto es leído de modo diferente. Hoy lo leo en Durazno, pero ayer lo leí en Artigas, por ejemplo, y sonó diferente. El texto, su interpretación, está sujeta al momento y por supuesto que tiene que ver con esa relación emocional que hay entre el público y yo.
Además, el portuñol es una lengua más orientada a la oralidad.
El portuñol es una lengua oral, y es para mi importante esto del decir, por eso alguna vez he dicho que me presenten no como escritor sino como decidor, que busca decir.
Hay textos que funcionan en un libro y otros que impactan más al decirlos. El texto es algo vivo y yo no soy prisionero de los textos, ni tampoco de las primeras versiones. Fabián cree que es siempre dueño de su texto. Y esto viene dado por la frontera, allí donde la realidad es y al mismo tiempo no es.