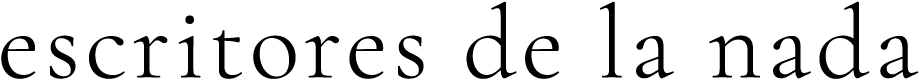Cuando a uno lo para la vida, que no es que uno pare sino que se ve envuelto en la ida a un sanatorio, por ejemplo, obligado se aquieta. Se sienta en sillas impersonales incómodas, pierde el tiempo en cosas que nunca hace, atiende a otros, se le llenan los ojos de niquelados y aluminios, de baldosas claras, de vidrios enormes, brillantes y fríos. Saluda a los que nunca pensó a la vez que se mete en sí mismo como crisálida y comienza una reorganización no programada. Te han traído la cadera de otra, los tornillos en la pierna de un conocido, unos cortes y golpes por una rueda que pisó la banquina en desnivel. Y entonces el aire caliente permanente y asfixiante lo aquieta y adormece. Uno, que cree que no sirve para esto, se pone a la orden, y a pesar de que aporta bien poco, a la vez que se ralentiza, se encuentra y se siente útil. Y ese ralentí lo lleva a balances y juicios positivos de como ha andado, del impulso que tomará mañana, de como vienen los hijos. Y se cree un tipo con suerte pues está del otro lado del bisturí, de la inyección y del dolor. O de ese dolor, pues hay varios de variadas índoles. Incluso para algunos no hay anestesia. Aprovecha cambios de turnos y visita amigos y después se da cuenta que el que va es otro distinto al de todos los días. El tiempo, eso tan difícil de domesticar, se hace consciente. Uno puede estar adormecido en una sala vidriada y cálida pero su corazón se desprende y anda buscando recuerdos o ataduras que lo prevengan para no pasar del lado de los que cuidan al de los cuidados. Uno se aburre un poco y se deja aburrir otro para valorar que está sano, cosas que los sanos no hacemos nunca.